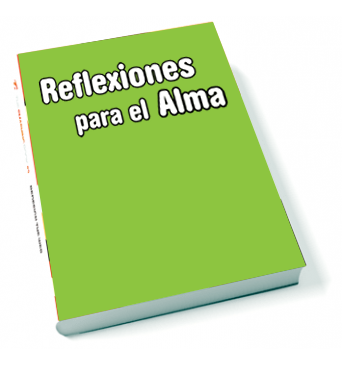De la ciudad de Jerusalén, salían dos caminos, uno de ellos, bajaba a la ciudad de Jericó, una ciudad comercial, era un camino peligroso porque en él se escondían ladrones y delincuentes que aprovechaban las sombras de la noche para robar, asesinar y violar. Pensaban que nunca iban a pagar por el mal que hacían, que jamás iban a ser descubiertos, aunque sabían que si los detenían, tendrían que subir un día a la montaña del calvario, también llamada montaña de la calavera, para pagar por sus delitos, muriendo en una cruz. Morir de esa manera, era la venganza de la sociedad contra estos hombres perversos e incorregibles.
La crucifixión era una muerte planeada, fría, cruel, terrible. El delincuente era clavado sobre el madero y luego la cruz era levantada. Lo cruel de este método es que nadie muere porque le perforen las manos y los pies, ya que no son puntos vitales para una muerte inmediata. La crucifixión era un castigo para que el hombre, sufriese antes de morir, la persona quedaba clavada en la cruz y podía resistir dos o tres días antes de morir. Durante todo este tiempo, estaba semidesnudo expuesto al sol del día, que le quemaba la lengua, se pegaba a su paladar, la sangre que manaba de sus heridas se coagulaba y las moscas eran atraídas a montones. Sólo podía mover su cabeza y cuando llegaba la noche el viento helado de la montaña castigaba su cuerpo como un latigazo, cuando el sol del nuevo día salía ya no podía soportar más el dolor y el sufrimiento; y suplicaba a los soldados que le dieran un poco de agua, o que terminaran con su vida. Era preferible morir a seguir sufriendo.
Lamentablemente la ley no permitía ningún tipo de ayuda, por lo que la muerte debía producirse lenta y progresivamente. Cuando el condenado suplicaba por su pronta muerte, el soldado le respondía: ¿Te acuerdas cuando aquella pobre mujer te suplicaba que no matases a su hijo y a su esposo? Tú te burlabas de ella y no le hiciste ningún caso. ¿Y ahora nos pides ayuda? Tu destino está marcado, vas a morir lentamente porque queremos verte sufrir hasta el final.
Estos delincuentes son el típico ejemplo del ser humano, quemado por el sol de la conciencia que lo martiriza y atormenta día y noche, azotado por el viento helado de los complejos y culpas del pasado, que lo castigan permanentemente. ¿Adónde podrán ir, dónde podrán esconderse de su propia conciencia?
¿Duro, cruel, inhumano. . .? Pues así, de esta manera murió Jesús, el hijo de Dios, el hombre perfecto, sin pecado, con una conciencia limpia y transparente, murió como el peor de los asesinos sólo por quebrantar las leyes de los hombres de Jerusalén y sus tradiciones.
Junto a Él estaban dos ladrones; uno lo desafiaba diciendo: Si tú eres el Hijo de Dios sálvate y sálvanos. Típica actitud del hombre que le pide a Dios que le saque los clavos de su conciencia para poder seguir haciendo lo que le da la gana. No le importa, ni le interesa arrepentirse, ni pedir perdón por el mal hecho, por el pecado que llena su corazón de odio y muerte, .Sólo aspira a bajarse de la cruz para continuar asesinando y robando.
El otro, no sólo vio a un hombre a su lado, vio más allá, tuvo la capacidad de ver la divinidad de Jesús y no sólo su humanidad. Quizás había escuchado a Jesús en alguna ocasión, aunque no le había hecho demasiado caso, pero en su situación, en este momento extremo de su vida le gritó: “Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso” Lucas 23: 42/43
Jesús pasó por esta horrible muerte solamente por amor a nosotros y con el propósito de morar en nuestros corazones. Simplemente debes reconocerlo como el Señor de tu vida y como tu Salvador personal.
“Haz como el ladrón que no vio a Jesús como hombre sino como Dios, no pongas tu mirada en las cosas de este mundo, las que se pueden ver y tocar, sino en las espirituales, en las cosas de Dios”