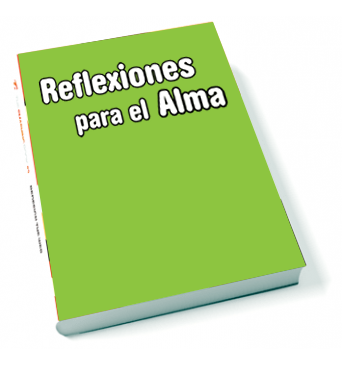Cerca de Tokio vivía un anciano samurai, que se dedicaba a enseñar a los jóvenes. A pesar de su edad corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario.
Cierta tarde, un guerrero conocido por su falta de escrúpulos apareció por el barrio. Era un famoso provocador, que poseía una inteligencia privilegiada que le permitía ver los errores y puntos débiles de sus adversarios, y que era capaz de contraatacar con una velocidad fulminante. Este joven e impaciente guerrero jamás había perdido una pelea. Conocía la reputación del samurai y fue hasta allí para derrotarlo y aumentar así su fama.
Todos los estudiantes se manifestaron en contra de la idea, pero el viejo samurai sorprendentemente aceptó el desafío.
Todos se dirigieron a la plaza de la ciudad y el joven comenzó a provocar al anciano maestro. Arrojó algunas piedras en su dirección, le escupió la cara, lo insultó de todas las maneras posibles, llegando incluso a ofender a sus antepasados. Durante horas hizo todo lo posible para provocarlo, pero el viejo samurai permaneció impasible. Hasta que al final de la tarde, sintiéndose ya exhausto y humillado, el impetuoso guerrero se retiró.
Desilusionados por el hecho de que el maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: ¿Cómo pudiste soportar tanta humillación? ¿Por qué no usaste tu espada aún sabiendo que podías perder la lucha, en vez de mostrarte cobarde delante de todos nosotros?
El anciano samurai respondió: Si alguien se acerca a ustedes para darles un regalo y no lo aceptan, ¿Quién se queda con el obsequio? Quien intentó entregarlo, respondió uno de los alumnos.
Lo mismo vale para la ira, los insultos, la humillación… dijo el maestro. Cuando no los aceptamos, se los queda aquél que quería dárnoslos.
“Cuando el sabio habla, a todos les cae bien; cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina”. Eclesiastés 10:12