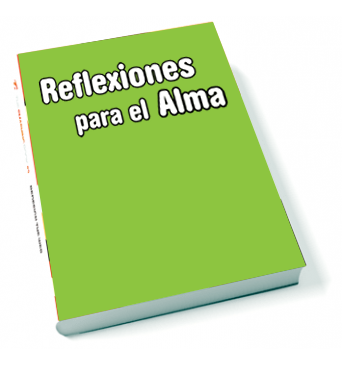Todos los seres humanos tenemos fe. Hay quienes depositan su fe en el progreso económico. Unos ponen toda su esperanza en tener gobernantes que se preocupen realmente por el bien del pueblo. Otros viven esperando que algún golpe de suerte los lleve a ser completamente felices.
Y unos cuantos simplemente tienen fe en la fe, esperando siempre soluciones mágicas y respuestas instantáneas y que no requieran ningún tipo de esfuerzo.
Cuando pienso en esto recuerdo un episodio conmovedor en la vida de un matrimonio que conocí hace algún tiempo. Al año de casarse y faltando muy poco para que terminaran sus estudios en el Seminario Teológico, nació su primer hijo. Eso significo para ellos una enorme alegría, pero esta alegría rápidamente se esfumó, al enterarse que el bebé padecía una seria e incurable anomalía genética, debido a lo cual los médicos sólo le daban poco tiempo de vida.
Familiares y amigos se acercaron para alentarlos e inspirarlos para que confiaran en que todo iba a salir bien. Pero finalmente no fue así, a las pocas semanas el pequeño falleció.
Días después la madre le comento a unos de sus familiares: ¿Sabes cuál fue la experiencia más difícil en toda esta situación? Escuchar de labios de un amigo, que nuestro bebé había muerto porque no tuvimos la suficiente fe como para que él se sanara.
A pesar del gran dolor que significa la perdida de nuestro único hijo, mi esposo y yo decidimos que jamás creeríamos una mentira tan grande como esa.
La fe no es un elemento místico y mágico para mover el destino a nuestro antojo, sino una realidad que nos ayuda a atravesar todas las circunstancias de nuestra existencia; las que nos parecen buenas y las que no nos parecen tan buenas, tomados de la mano de Dios.
San Pedro escribió: “La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro: así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se prueba por medio de los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro” 1ª Pedro 1: 7