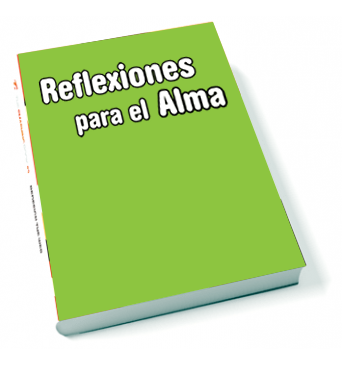Una mañana el maestro nos pidió que al día siguiente lleváramos naranjas y una bolsa de plástico.
Nos pidió que pusiéramos en la bolsa una naranja por cada persona a la que guardábamos resentimiento y escribiéramos su nombre en ella. Y que durante una semana lleváramos a todas partes esa bolsa con las naranjas, en nuestra mochila.
¡Algunos llevaban bolsas muy pesadas!
Naturalmente con el paso de los días las naranjas iban deteriorándose. ¡Qué mal olían!
El fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento me demostró claramente el peso que cargaba a diario en mi corazón y en mi vida debido al resentimiento.
También aprendí que mientras ponía mi atención en la bolsa para no olvidarla, desatendía cosas que eran más importantes para mí.
Este ejercicio me hizo pensar sobre el precio que pagaba por no perdonar algo que ya había pasado y que no podía cambiarse.
Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, sin darnos cuenta que los primeros beneficiados somos nosotros mismos.
Todos tenemos naranjas pudriéndose en nuestro corazón. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a gotitas. Pensamos que al ser poca cantidad no nos hará daño, pero finalmente nos acaba envenenando.
Si lo pensamos fríamente, la mayoría de las veces al primero que tenemos que perdonar es a nosotros mismos por todas las cosas que no hubiéramos querido hacer, pero hicimos.
Perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. El perdón rompe las cadenas y nos hace libres del dolor y el resentimiento.
Perdonar no significa que estás de acuerdo con lo que pasó, ni que lo apruebes.
Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a quien te hizo daño o te traicionó.
Simplemente significa dejar en las manos de Dios todo aquello que sucedió y que aún nos causa dolor e ira y no buscar nosotros mismos la venganza.
«El perdón es no seguir viviendo en el presente condicionados por aquello que pasó»