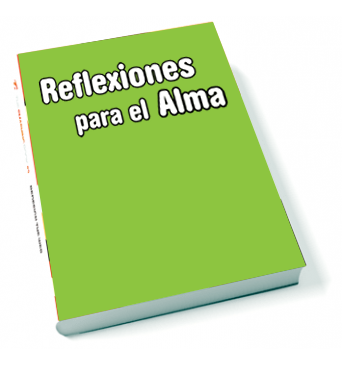Un joven creció en una familia atea.
Era un joven atlético y muy pronto se destacó y se especializó en saltos de trampolín.
Durante su etapa en la universidad, uno de sus amigos le habló frecuentemente de Jesucristo y de Dios, pero él no hizo demasiado caso. Estaba centrado en su carrera deportiva y sus entrenamientos, para poder representar a su país en los próximos juegos Olímpicos.
Una noche, no podía dormir y fue a la piscina de la universidad en la que estudiaba, para relajarse un rato. Las luces estaban apagadas, pero como la luna brillaba, había suficiente luz para practicar, el joven se subió al trampolín más alto y se preparó para saltar.
De pronto, cuando se puso de espaldas a la piscina en el filo de la tabla y extendió sus brazos, la luz de la luna, reflejó su propia sombra en la pared.
Para su sorpresa, la sombra reflejaba la forma de una cruz, por alguna razón que él no entendió, esa visión de su propia sombra, le impactó profundamente. Tanto, que en pocos segundos recordó todo lo que su amigo le había hablado sobre Dios y en lugar de saltar, se arrodilló y entregó su vida a Jesucristo.
Mientras el joven permanecía de rodillas en el trampolín, entró al lugar el personal de limpieza y encendieron las luces. El joven sorprendido, se dio la vuelta y al hacerlo vio que la piscina estaba totalmente vacía.
“Nunca te quedes con los brazos cruzados, cuando el Salvador del mundo murió con los brazos abiertos”