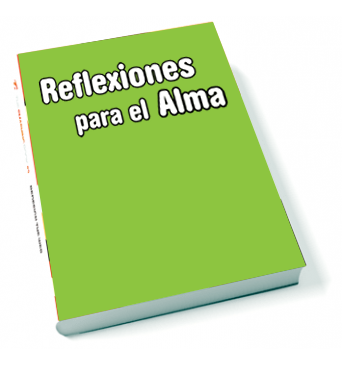El ruido y el bullicio empezaron más temprano de lo habitual en el pueblo. A medida que la noche daba paso al alba, el gentío empezaba a volcarse en las calles. Los vendedores ambulantes se colocaban en las aceras de las avenidas más transitadas. Los tenderos abrían las puertas de sus establecimientos. Los niños eran despertados por los nerviosos ladridos de los perros callejeros y las quejas de los burros que tiraban de los carros.
El dueño de la posada había despertado más temprano que la mayoría de los habitantes del pueblo. Al fin y al cabo, todas las camas estaban ocupadas y también todos los colchones y mantas. En poco tiempo, todos los huéspedes estarían despiertos y habría mucho que hacer.
La imaginación se aviva al pensar en la conversación del mesonero y su familia mientras desayunaban. ¿Mencionarían la llegada de una joven pareja la noche anterior? ¿Preguntarían si se encontraban bien? ¿Comentarían que la joven que montaba el burro estaba embarazada? Quizá alguien sacara el tema a colación. Pero, en el mejor de los casos, si alguien lo dijo, no fue tema de conversación. No tenía nada de novedoso. Quién sabe si sería una más de varias familias a las que se dio aquella noche con la puerta en las narices.
Además, ¿quién tenía tiempo para conversar en medio de tanta conmoción? Augusto había hecho un favor a la economía de Belén al decretar el empadronamiento. No se recordaba tanta actividad comercial en el pueblo.
No. Es poco probable que se comentara la llegada de la pareja o se preguntara cómo estaría la joven. Todos estaban demasiado ocupados. Había que hacer el pan y ocuparse de otros quehaceres de la mañana. Estaban tan ocupados que nadie podía imaginar que había ocurrido el mayor evento del mundo.
Dios había venido al mundo hecho hombre.
Sin embargo, si alguien se hubiera asomado a aquel establo de las afueras de Belén esa mañana, habría contemplado una escena bastante peculiar. El olor nauseabundo como de todo establo. Cuelgan telarañas del techo y un ratón pasa corriendo por el piso. El suelo es duro y la paja escasa. No podía haber un lugar más humillante.
Unos pastores están sentados silenciosamente en el suelo; se ven respetuosos y asombrados. Una luz cae del cielo al lugar y una sinfonía de ángeles había interrumpido la vigilia aquella noche. Dios se dirigió a unos sencillos pastores.
Cerca de la joven madre está el padre, cansado. Si alguien está quedándose dormido, es él. No recuerda cuándo fue la última vez que se sentó. Y ahora que la conmoción ha amainado un poco María y el Niño están cómodos, se apoya contra el muro del establo y siente que se le cierran los párpados. No termina de entender. El misterio de lo ocurrido aún le da vueltas en la cabeza. Pero no tiene las fuerzas para batallar con preguntas. Lo que importa es que el Niño está bien y María a salvo. Mientras se queda dormido, recuerda el nombre que el ángel le dijo que pusiera a la criatura: Jesús. «Lo llamaremos Jesús.»
María está muy despierta. ¡Qué aspecto tan joven tiene! Descansa la cabeza sobre el suave cuero de la silla de montar de José. El dolor ha quedado eclipsado por el asombro. Contempla el rostro del Niño. Su hijo. Su Señor. Su majestad. En este momento de la historia, no hay entre los humanos quien comprenda mejor quién es Dios y lo que Él hace: que una joven que se encuentra en un establo maloliente no pueda apartar los ojos de Él. María sabe, aunque no lo entienda muy bien, que tiene a Dios en sus brazos. Este es. Recuerda las palabras del ángel: «Su Reino no tendrá fin»
No se parece nada a un rey. Tiene el rostro rojizo. Su llanto, aunque fuerte y sano, es el llanto agudo de un recién nacido indefenso. Y depende en todo de María.
Su majestad, en un ambiente prosaico a más no poder. El más santo, en medio del excremento y el sudor. Dios llega al mundo en el suelo de un establo, a través del vientre de una joven y en presencia de un carpintero.
Pone la mano en la cara del Niño Dios. ¡Qué largo fue Tu viaje!
Aquel Niño había contemplado el universo. Los trapos que lo mantienen abrigado fueron los mantos de la eternidad. Cambió Su trono por un sucio redil. Y los ángeles que lo adoraban han sido reemplazados por pastores desconcertados.
Mientras tanto, la ciudad bulle de actividad. Los mercaderes no son concientes de que Dios visita su planeta. El mesonero jamás creería que acababa de enviar a Dios a pasar frío. Y la gente se burlaría de quien afirmara que el Mesías estaba en brazos de una chiquilla a las afueras de su pueblo. Todos estaban demasiado ocupados para tener en cuenta esa posibilidad.
Los que se perdieron la llegada de Su majestad aquella noche no se la perdieron por maldad ni malicia. Se la perdieron simplemente porque no estaban atentos.
Poco ha cambiado en los últimos dos mil años, ¿verdad?
¿Es cierto? ¿Será verdad algo tan extraordinario, que un Niño muy singular fuese a nacer en un establo?
“El Dios de amor, el más grande se hizo Niño por salvarnos”
18-12-2011 | 29327 lecturas