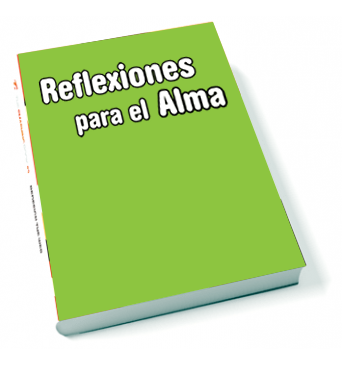Todavía recuerdo lo segura de mi misma que me sentía. Realmente me sentía orgullosa de mi capacidad para conducir mi automóvil de la misma manera que conducía mi propia vida.
Yo decidía mi destino y el camino que debía tomar para alcanzarlo.
Me encantaban esas horas solitarias por la carretera observando cómo el sol se ponía sobre el horizonte. Disfrutaba al sentir cómo se adherían las ruedas al asfalto. Era fascinante poder ir adonde se me antojara en cualquier momento.
Me sentía dueña de mi vida y capaz de disfrutarla plenamente, por eso siempre procuraba pasarlo lo mejor posible.
Claro que también había épocas difíciles, tramos de camino solitarios y oscuros en los que la noche parecía devorarme. En ocasiones tuve que pisar el lodo para localizar una avería o tapar una fuga de aceite, y otras veces tuve que cambiar un neumático bajo un sol abrasador o una lluvia torrencial.
Pasé por momentos de confusión y contrariedad en los que tuve que retroceder al darme cuenta de que había tomado un camino sin salida.
Estar sola no siempre era coser y cantar, pero siempre me las arreglaba para no hacer caso de esos incidentes desafortunados y volver a salir en busca de aventuras.
Hasta que un día te encontré en el camino. Hacías dedo y te subiste a mi auto. Te pregunté a dónde ibas, y respondiste: «A donde vayas tú».
Al poco rato entablamos una entrañable amistad. Siempre estabas presente para mirar el mapa e indicarme la ruta cuando me había perdido. No sé cómo, pero te conocías todos los caminos. También estabas presente en la oscuridad, en los largos viajes nocturnos, para darme la mano cuando tenía miedo y me sentía sola. No sé por qué, pero tu presencia siempre irradiaba luz en la oscuridad.
Cuando después de que mi búsqueda de aventuras me hubiera llevado a caer en una zanja, intentaba volver al camino, ahí estabas tú animándome y empujándome.
No me explico cómo, pero entendías mi desaliento y, aunque me habías advertido, nunca te oí decir: «Te lo dije».
Cuando neciamente discutí contigo diciéndote que te alejaras de mi vida, tú me abrazaste y perdonaste. No me lo explico, pero seguiste amándome y creyendo en mí, a pesar de que yo me empeñaba en seguir conduciendo sin hacerte caso. Me acuerdo cuando te dije: «Al fin y al cabo es mi auto». Yo agradecía tus consejos e instrucciones, pero la decisión final siempre será mía. «Al fin y al cabo es mi vida», pensaba.
Y así fueron pasando muchos y muchos kilómetros y yo todavía insistía en conducir y no hacía caso de tus ofrecimientos para que te dejara conducir a ti, y descansara, hasta el día en que destrocé el auto.
Humillada y quebrantada, con el automóvil de mis sueños destrozado, por fin te entregué las llaves. Con una sonrisa de alivio, empezaste a hacer las reparaciones. En poco tiempo continuamos el viaje; ahora eras tú el conductor y yo la pasajera. Renunciar a llevar el timón había sido mucho más difícil de lo que esperaba.
«¡Oye!», gritaba tratando de agarrar el volante. ¿Qué haces? ¡Yo creía que habíamos acordado ir en aquella dirección!» De inmediato, frenabas y con paciencia esperabas a que dejara de luchar por recuperar la dirección, y luego te volvías hacia mí y me decías con la ternura de un padre que explica algo a su hija: «Ten fe en mi, yo sé lo que hago». A regañadientes, cedía y me quedaba irritada hasta que doblábamos el siguiente recodo. De repente quedaba muy claro que sabías muy bien a dónde me llevabas, y empecé a respetarte por tu sagacidad y previsión.
Pero no tardaba en olvidar esa enseñanza y al poco tiempo lo intentaba de nuevo. Pasábamos ante un sitio que me parecía divertido y me quejaba: ¿Por qué no paraste? Tú sonreías con complicidad y decías: «Confía en mí. Más adelante te ofreceré algo mucho mejor». Y en efecto, siempre había algo mucho mejor, algo que jamás había pensado que fuera posible.
Al cabo de un tiempo me acostumbré a que condujeras tú. Aprendí a quedarme quieta y a morderme la lengua cuando tus caminos eran contrarios a los míos, y me obligaba a esperar con paciencia hasta que tras la próxima curva se revelara la sorpresa oculta tras tu misteriosa sonrisa.
Curiosamente las equivocaciones de la carretera se volvieron cosa del pasado, al igual que mi búsqueda frenética de aventura, felicidad y emoción. Contigo al volante, siempre lo pasaba muy bien.
Eso no quiere decir que no hubiera momentos de desaliento, como cuando me llevabas por caminos desiertos y polvorientos y estábamos solos los dos durante kilómetros. Pero esos caminos solitarios también me mostraban los paisajes más impresionantes y majestuosos de toda mi vida. Fue recorriéndolos que descubrí los panoramas llenos de belleza oculta y misteriosa que me habías reservado. También hubo ocasiones en que elegiste caminos que conducían a lugares que siempre me inspiraron pavor: valles y cañones sombríos adonde no llegaba el sol. No sé si te dabas cuenta, pero interiormente me quejaba y me revelaba ante tu decisión, hasta que acababa diciendo: « ¿Por qué vamos por aquí?». ¡Como me molestaba que me respondieras con una pregunta y tú lo hacías constantemente!: ¿Alguna vez te he fallado?», me decías, tranquila, confía en mí. Y lo mejor es que cuando obligaba a mi alma a estar tranquila y confiar, encontraba fuerzas y un valor que ni sabía que tenía.
Desde el día en que tomaste el volante he subido a alturas inimaginables, he visto valles de belleza sin igual, he experimentado la emoción de la aventura, una felicidad increíble y un amor sin medida.
�??Tenías toda la razón del mundo. Jamás me arrepentiré de haber pasado la vida contigo al volante. Gracias Señor Jesús�?�